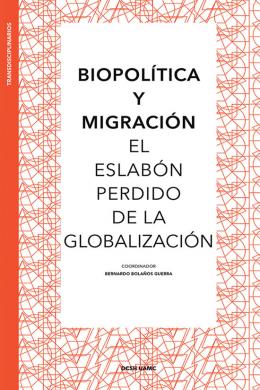Estuve en Seúl, Corea, en 1998. Recuerdo que en una estación de metro vi expuesto un curioso periódico mural hecho por adolescentes. Se trataba de cartones con imágenes recortadas de revistas y texto escrito con marcador. Todos los mensajes estaban en coreano, pero había algunos traducidos al inglés para los escasos turistas. Entendí que la exposición escolar estaba dedicada al “primer premio Nobel coreano, si ya ha nacido”. Solté una carcajada. Me pareció algo ingenuo y casi patético, por lo ridículo que era ese nacionalismo futurista.
A Corea me había enviado el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en representación del Gobierno del Distrito Federal para participar en una reunión académica de la OCDE sobre políticas públicas de coordinación metropolitana. Llevaba conmigo el orgullo de formar parte del primer gobierno democrático de la Ciudad de México y, en contraste con “nosotros los que habíamos conquistado la democracia al menos en la capital", los coreanos me parecieron personas cuadradas y excesivamente tradicionalistas. Cuando a lo largo de nuestras reuniones de trabajo cuestioné algunos proyectos de planeación de coreanos y japoneses porque me parecían autoritarios y sin suficiente consulta con la población afectada (los coreanos nos explicaban que querían desplazar a la población universitaria del centro de Seúl hacia las afueras, mientras los japoneses expusieron el costoso proyecto de mover la capital de su país fuera de la megalópolis de Tokio-Yokohama a otra), los investigadores viejos no respondieron directamente a mis comentarios críticos. En vez de ello, hicieron una seña discreta y los funcionarios y académicos más jóvenes, de mi edad, tomaron la palabra para dirigirse a mí en tono casi agresivo. Me exasperó toda esa solemnidad y el respeto oriental hacia los mayores que se traducía en una falta de respeto hacia mí, el mismísimo representante de la Ciudad de México. En nuestra querida ciudad no debería haber discriminación por edad, ni gerontocracia, ni prejuicios absurdos.
Años más tarde, descubrí el cine coreano, en particular las películas de Kim Ki-Duk. Supe de la gran penetración económica coreana en México, de la buena y de la mala, pues una poderosa mafia de ese país también opera u operaba en el centro histórico. Para recordar los días que estuve en Seúl, me aficioné a ir de vez en cuando a algún restaurante coreano a comer “tacos” de carne agridulce de res envueltos en hojas de lechuga fresca.
Paulatinamente, en reuniones académicas Corea comenzó a convertirse en un ejemplo citado primero como modelo y, pronto, como un caso demasiado exitoso, cuando mucho un ideal de desarrollo económico y tecnológico, alejado de la “compleja” realidad latinoamericana.
Hace unos días, me he enterado que los estudiantes coreanos obtuvieron los más altos resultados en la prueba PISA a nivel mundial, desplazando a Finlandia. La proeza me pareció aún mayor porque a los finlandeses siempre los había colocado en un pedestal intelectual gracias a Georg Henrik von Wright, filósofo de la mente y redescubridor de la lógica deóntica. Al paso de los años, aquel periódico mural del metro de Seúl no me parece ya ingenuo, ni mucho menos patético. Lo que ha cambiado es la estima que siento por aquel joven insolente que era yo cuando visité Corea. Esa forma de arrogancia que es la rebeldía juvenil latinoamericana es la que me parece ahora ingenua cuando es pura espontaneidad libertaria. He estudiado con cierto detalle los males que históricamente ha generado la inestabilidad política en América Latina y ahora rechazo tanto las dictaduras como la fe en la dimensión liberadora de la revuelta. No puedo ya estar de acuerdo con esos intelectuales que creen que los movimientos sociales y el discurso de los derechos humanos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación son suficientes para construir una sociedad sustentable. Para Sergio Aguayo, por ejemplo, la tragedia de México es en parte que somos una sociedad incapaz de salir a las calles a protestar; para mis colegas abogados "garantistas" y "neoconstitucionalistas" los problemas del país parecen resumirse a la ampliación aún insuficiente de nuestras garantías. A ambos parece importarles poco la polarización de la sociedad mexicana. A mi me alarma que las universidades públicas y las privadas casi no colaboren, que unos partidos vean como un deber vetar los proyectos sociales de los otros partidos, que 41% de la población mexicana crea que Calderón es un peligro para México mientras 36% opina lo mismo de López Obrador. Es cierto que la corrupción y la desigualdad son de los primeros lastres del país, pero los costos de enfrentarlas mediante la confrontación pueden ser mayores que los beneficios. Empiezo a convencerme de la importancia de una transición social pactada hacia una sociedad más justa, en vez de la estrategia de la ruptura.
Tengo casi 40 años y, quizá, me vuelva un hegeliano que crea en la conciencia colectiva de las naciones, además de un “confuciano democrático” porque aprecie, junto a la libertad, la disciplina y el respeto de la armonía social.