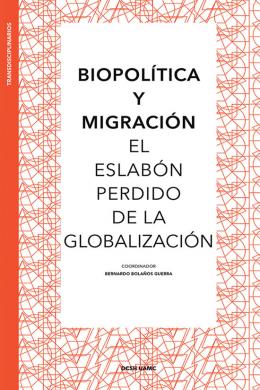La mayoría de las mujeres coincidirán en que no es posible llamarle “hacer el amor” al hecho de acostarse durante la primera cita y menos aún cuando uno lo hace a cuatro patas (manos) en un jardín, como me ocurrió con Rosalba. Supuestamente nuestros juegos de lenguaje excluyen que se pueda decir que se “hace el amor” cuando se trata de sexo con una desconocida, con una prostituta o por mero placer (sin cariño, amistad o algún otro tipo de apego). Esa es una opinión consensuada, acaso comparable al consenso de mis amigas contra el tirol de mi departamento: “Ya te he dicho que quites eso, se ve espantoso, si quieres yo te presto dinero” me dice siempre Serendipiti; “Oh qué lata contigo ¡Que aplanes las paredes! El tirol ya no está de moda” insiste Luisa y así otras. Tanto en el caso del uso de la expresión “hacer el amor” como con respecto al tirol, el hecho de que las mujeres que conozco alcancen la unanimidad no significa que tengan razón, ni que esas opiniones sean muy profundas. Quitar o no el tirol de las paredes y del techo no es algo trascendente y sí me cuesta cuatro veces más caro que simplemente pintarlos; la única motivación de esta actual fobia burguesa y femenina contra el tirol parece ser una estética conformista: mis amigas y sus familias quitaron el tirol de los muros de sus casas en las últimas décadas, lo que constituye un signo de identidad de clase, de clase media para arriba. Lo mismo ocurre con la expresión “hacer el amor”, está viciada por presupuestos culturales como los que pretenden que existen posiciones sexuales más civilizadas que otras. Hacer el amor a cuatro patas y en la primera cita no sería hacer el amor.
La mayoría de las mujeres coincidirán en que no es posible llamarle “hacer el amor” al hecho de acostarse durante la primera cita y menos aún cuando uno lo hace a cuatro patas (manos) en un jardín, como me ocurrió con Rosalba. Supuestamente nuestros juegos de lenguaje excluyen que se pueda decir que se “hace el amor” cuando se trata de sexo con una desconocida, con una prostituta o por mero placer (sin cariño, amistad o algún otro tipo de apego). Esa es una opinión consensuada, acaso comparable al consenso de mis amigas contra el tirol de mi departamento: “Ya te he dicho que quites eso, se ve espantoso, si quieres yo te presto dinero” me dice siempre Serendipiti; “Oh qué lata contigo ¡Que aplanes las paredes! El tirol ya no está de moda” insiste Luisa y así otras. Tanto en el caso del uso de la expresión “hacer el amor” como con respecto al tirol, el hecho de que las mujeres que conozco alcancen la unanimidad no significa que tengan razón, ni que esas opiniones sean muy profundas. Quitar o no el tirol de las paredes y del techo no es algo trascendente y sí me cuesta cuatro veces más caro que simplemente pintarlos; la única motivación de esta actual fobia burguesa y femenina contra el tirol parece ser una estética conformista: mis amigas y sus familias quitaron el tirol de los muros de sus casas en las últimas décadas, lo que constituye un signo de identidad de clase, de clase media para arriba. Lo mismo ocurre con la expresión “hacer el amor”, está viciada por presupuestos culturales como los que pretenden que existen posiciones sexuales más civilizadas que otras. Hacer el amor a cuatro patas y en la primera cita no sería hacer el amor.Pero uso la expresión “hacer el amor” por falta de alternativas. Si eludo lo más posible –no siempre- el verbo “coger” es porque guardo la esperanza de contar algún día entre mis lectores con extranjeros, españoles entre otros. Como se sabe, “coger” no se usa en España, “fornicar” tiene un dejo católico, “chingar” es demasiado equívoco en México y “tener relaciones sexuales” suena a algo puramente biológico. Como me dijo Rosalba, a diferencia de los virus, las bacterias tienen relaciones sexuales, pero no “hacen el amor”.
El caso es que todavía estaba en Guadalajara cuando Serendipiti me llamó para que le contara de mi encuentro con “Shamanta”.
-Su verdadero nombre es Rosalba, pero te hablo mañana –le respondí.
-¿No puedes contarme ahora?
-No, te llamo después.
-Sólo responde con un sí o un no –insistió Spiti- ¿encontraste lo que estabas buscando?
Después de un lapso reflexivo le dije “adiós” y le colgué. Semejante pregunta ya no tenía respuesta. ¿Qué era lo que estaba buscando? Es difícil saberlo. No había venido a Guadalajara a buscar una madre para mis hipotéticos y quiméricos hijos (antes de llegar ya sabía que Rosalba tenía 42 años). Mi plan se resumía a bajar de mi torre de marfil y conjurar a como diera lugar la profecía que veo tan clara como un Nostradamus con visión de Supermán de que tendré una vida dedicada a cultivar la monotonía y la soledad. Pero ahora Rosalba acababa de sorprenderme y de ponerme ante un futuro distinto del que me corresponde naturalmente, un proyecto de vida fuera de mi destino manifiesto como profesor.
Iré por partes. Nuestro encuentro había sido sexualmente satisfactorio, pero la complicidad que había comenzado a unirnos no derivaba sólo de eso. Aunque en nuestros días no sea raro que un par de solteros se acuesten a la menor provocación, no por eso superan necesariamente el papel de desconocidos, se requiere de algo más. Rosalba y yo sí lo superamos, rápidamente estábamos yendo más allá porque nuestra conversación era sincera y casi había topado con pared, con la pared de nuestros traumas y deseos más secretos. Y es que cuando dos personas se conocen a través de un sitio de encuentros saben a lo que van y son más directas.
Cada uno había confesado envidias, frustraciones y proyectos que en otras circunstancias habrían sido inconfesables. Rosalba me hablaba una y otra vez de su exnovio, el que le había sacado el ojo en el accidente. Santiago había sido su único gran amor, habían sido muy felices juntos. Y ahora había vuelto a Guadalajara para vengarse de él o para perdonarlo, aún no lo había decidido. Yo le hablaba de mi reciente miedo a la soledad y de mi teoría acerca del amor.
Es imposible describir un denominador común de las mujeres en materia sexual. A partir de mis limitadas experiencias puedo decir que para algunas un orgasmo es cuestión de minutos (una gran intelectual que fue mi amante me decía: “me encanta hacerlo así de rápido porque me deja tiempo para leer” y, de verdad, es una devoradora de libros). En cambio, para otras es asunto de horas (conocí una vez una maravillosa mujer marina con quien el amor era como un triatlón y la vida cotidiana con ella era como practicar buceo en aguas profundas). Para algunas más el orgasmo es algo trivial, para otras es trascendental; vaginal o clitoridial; es como la exaltación de recibir un regalo o como el escalofrío que produce probar un tamarindo enchilado. No hay definición estándar de un orgasmo femenino.
Hasta donde he podido observar, siempre existe para una mujer una posición sexual tabú, el problema es que cambia según la persona y es imposible saber cuál es antes de experime
 ntarla. Para algunas mujeres el sexo oral es el símbolo por excelencia de la fusión mientras que para otras siempre es sucio. Dicho sin rodeos, he conocido mujeres que casi me arrancan la cabellera cuando mi boca descendía hacia su sexo y mujeres que me acusaron de “neoliberal” porque sugerí que nuestro intercambio tuviera la simetría del yin-yang:
ntarla. Para algunas mujeres el sexo oral es el símbolo por excelencia de la fusión mientras que para otras siempre es sucio. Dicho sin rodeos, he conocido mujeres que casi me arrancan la cabellera cuando mi boca descendía hacia su sexo y mujeres que me acusaron de “neoliberal” porque sugerí que nuestro intercambio tuviera la simetría del yin-yang:-¡No sabes cómo me molesta que en nuestros días la gente no sepa recibir sin tener que dar! -me regañó esa chica de cuyo nombre, sin embargo, sí quiero acordarme. Estaba furiosa porque la interrumpí buscando ser recíproco, se vistió y se fue.
Como me dijo hace décadas René Crespo “el respeto al complejo ajeno es la paz”, pero ¿cómo anticiparse si no conoces los complejos del otro? Para las parejas casadas es más sencillo pues los esposos rápidamente asimilan los tabús del cónyuge, se adaptan y archivan los respectivos deseos prohibidos en la bodega del subconsciente. Para los solteros empedernidos, en cambio, cada mujer lleva consigo una mina antipersonal que corre el riesgo de estallarnos en el bajo vientre.
Como los buenos psicoanalistas, Rosalba interrumpió mi explicación para exhibir una gran fractura en mi teoría:
-Eres un gran amante, en teoría y en la práctica…
-No creas, no creas.
-Escucha. Sabes muchas cosas, pero vas por la vida todo acomplejado, todo inseguro. Te quedas esperando que sean las mujeres las que te elijan, a penas te atreves a poner un tímido anuncio. Sabes mucho del amor pero no eres para nada un seductor. No tienes nada que ver con los grandes seductores. Piensa, por ejemplo, en el ex embajador de Estados Unidos, Tony Garza, que sedujo a la millonaria accionista de Cervecería Modelo. ¿No admiras las grandes maniobras de seducción? No es el azar lo que los unió, fue una campaña, un plan maestro.
-Pero yo no necesito casarme con una millonaria.
-No. Pero tu frustración tiene que ver con tu pasividad. Dejas el amor al azar. Para los verdaderos seductores, no existe el azar. Ellos deciden.
-Pero el azar sí existe, vivimos en un universo incierto. Te voy a prestar un libro de Heisenberg, de Prigogine o alguna introducción a la mecánica cuántica –le dije a Rosalba.
-Mejor tengo una propuesta para ti. Mira, nuestra relación es y será cómica. Te aprecio pero está claro que no iremos muy lejos. Eres más joven que yo y estás buscando formar una familia. Podemos ayudarnos en nuestros respectivos planes…
Luego, Rosalba me explicó su proyecto: se trataba de elegir a una mujer y seducirla, contra toda probabilidad, domesticando el azar. Su propuesta era Luz Irizábal, la esposa de Santiago; era una mujer muy bella, inteligente y famosa en el estado de Jalisco por sus proyectos filantrópicos. Rosalba me aseguró que Luz estaba frustrada sexualmente:
-Literalmente Luz se está apagando de tan malcogida que está. Se le nota en la cara, en la voz, en el cuerpo. Te lo aseguro. Además, conozco perfectamente la causa. Conozco a su marido mejor de lo que ella lo conoce. Ella sabe que yo lo sé. Necesita urgentemente otro hombre, pero no lo va a buscar sola, necesita que la seduzcan.
-Sinceramente –le respondí a Rosalba-, creo que estás especulando y que me estás queriendo usar.
-Te puedo asegurar que ella necesita que la salven.
Me explicó los detalles y no tuve más remedio que concederle cierto peso a lo que me decía. Rosalba había vivido cinco años con Santiago y conocía sus virtudes y sus defectos más íntimos. No podía equivocarse.
-Todo el éxito de mi relación con Santiago –me dijo Rosalba- viene de que éramos compatibles sexualmente, y él no es compatible con casi nadie. Todas sus anteriores relaciones habían sido un fiasco, siempre por problemas sexuales. Santiago me está destinado desde el punto de vista fisiológico, no creo que pueda hacer el amor con ninguna otra mujer. Luz no pudo saberlo antes de casarse con él, se casó apresuradamente. Seguramente pensó que sus problemas eróticos eran temporales.
Rosalba también me enseñó una revista de sociales donde Luz Irizábal aparecía en todo su esplendor, durante la inauguración de un orfanato. En efecto, era una mujer extremadamente guapa como cualquier otra mujer extremadamente guapa de las que abundan en las revistas femeninas, pero quizá con ella no fuera imposible casarme. Rosalba tenía razón, yo no era un seductor y éste era un legítimo reto, más aún, un experimento metafísico acerca del determinismo y la libertad.
-Piénsalo –me dijo sonriendo.
-Estamos igual de locos tu y yo –le respondí- ¡Tengo cosas más importantes de qué ocuparme que tratar de seducir a esa señora!
-¿Estás seguro?
-No –confesé al cabo de tres segundos-, tienes razón, ¡qué podría ser más importante!